ARTÍCULO DE REVISIÓN
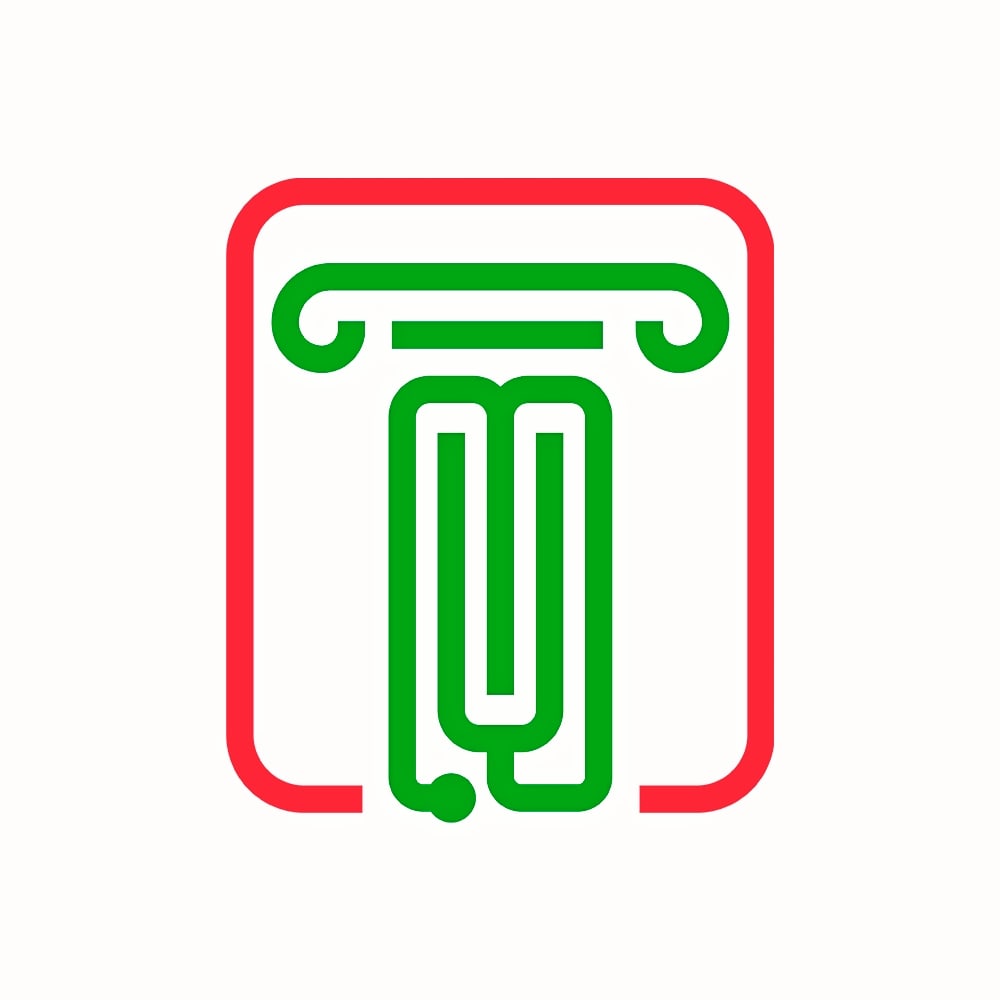
| RNPS:2534 ISSN: 3005-6659 Columna Méd. 2025; Vol 4: e257
ARTÍCULO DE REVISIÓN |
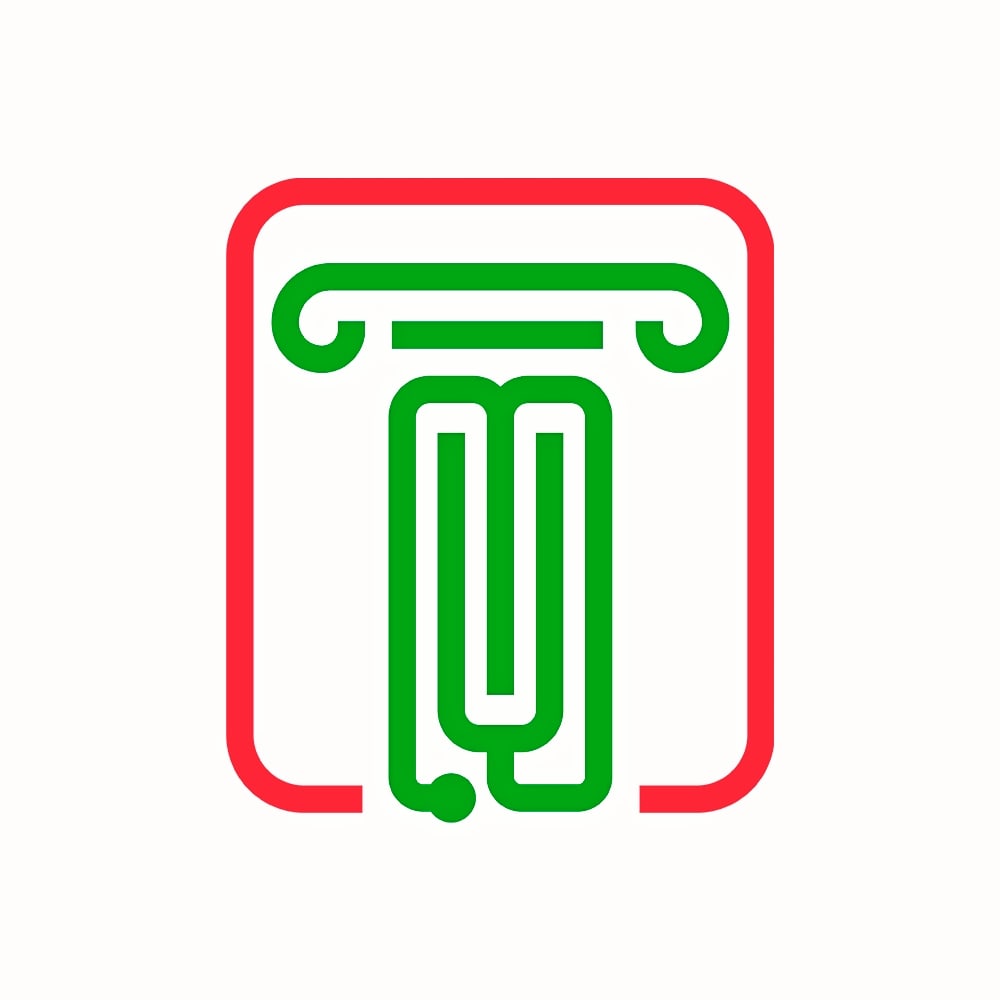 |
Enfermedades priónicas: manifestaciones clínicas y diagnóstico
Prion Diseases: Clinical Manifestations and Diagnosis
Shania Naranjo Lima 1 * ![]()
![]() Yonathan Estrada Rodríguez 1
Yonathan Estrada Rodríguez 1 ![]() Richard Marcial Gálvez Vila 1
Richard Marcial Gálvez Vila 1 ![]()
![]() 1Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas Dr. Juan
Guiteras Gener. Matanzas, Cuba.
1Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas Dr. Juan
Guiteras Gener. Matanzas, Cuba.
RESUMEN
Introducción: Las enfermedades priónicas o encefalopatías espongiformes transmisibles, son un grupo de estas, pertenecientes a las neurodegenerativas que afectan al ser humano y los animales. A nivel global se registra una incidencia de uno a dos casos por millón de habitantes, son raras y tienen un desenlace fatal. La mejor comprensión de estas entidadespermite, en un futuro, la identificación de potenciales dianas terapéuticas y el desarrollo de tratamientos que puedan prevenir o ralentizar su progresión.
Objetivo: Caracterizar las enfermedades priónicas, los avances en el diagnóstico y tratamiento.
Conclusiones: Resulta imprescindible detectar de manera temprana las enfermedades producidas por priones, para impactar de manera positiva en la calidad de vida de los pacientes que la padecen, solo se cuenta con el manejo y control de síntomas, hasta su muerte.
Palabras clave: Creutzfeldt-Jakob, enfermedades priónicas, encefalopatías espongiformes transmisibles, priones
ABSTRACT
Introduction: Prion diseases or transmissible spongiform encephalopathies are a group of neurodegenerative diseases that affect humans and animals. Globally, there is an incidence of one to two cases per million inhabitants. They are rare and have a fatal outcome. A better understanding of these entities will allow, in the future, the identification of potential therapeutic targets and the development of treatments that can prevent or slow their progression.
Objective: To characterize prion diseases, such as advances in diagnosis and treatment.
Methods: A search was carried out in the PubMed, SCOPUS and SciELO databases. 28 sources were included in this review, of which 100% corresponded to the last five years.
Development: Prion diseases are characterized by the accumulation of prion protein in the brain, which causes neuropathological changes that progress to neuronal death. Although protein markers have been found in cerebrospinal fluid that have a high sensitivity and specificity for diagnosis and imaging findings have been correlated, a specific treatment for them is still being sought.
Conclusions: Early detection of prion-induced diseases is essential to positively impact the quality of life of patients who suffer from them. The only treatment available is symptom management and control, until death.
Keywords: Creutzfeldt-Jakob, prion diseases, transmissible spongiform encephalopathies, prions
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades priónicas o Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET) son un grupo de enfermedades neurodegenerativas que se presentan en animales y humanos, con un desenlace fatal.1 Estas se caracterizan por la Conversión de la Proteína Priónica Normal (PrPc) a su forma patológica (PrPsc). La mayoría de los procesos iniciales que conducen a esta transformación se desconocen. El depósito de la proteína PrPsc en el Sistema Nervioso Central (SNC) provoca una degeneración espongiforme en el neuropilo, gliosis, vacuolización y la muerte neuronal.2
El primer documento que recoge la existencia de una enfermedad priónica, data del siglo XVIII y es una carta al Parlamento de Inglaterra, donde los ganaderos de la región de Lincolnshire, relatan el posible contagio de la tembladera o scrapie, tras introducir ganado ovino infectado en los rebaños. Asimismo, en 1920, dos neurólogos, Hans Gerhard Creutzfeldt y Adolf Jakob, describen por separado una extraña enfermedad neurológica cuyo desenlace era la muerte.3 En 1951, se comienzan a notificar casos de una enfermedad desconocida, en el pueblo Fore, al este de Papúa Nueva Guinea, conocida como Kuru, palabra que significa temblor en la lengua Fore.2
Basándose en las similitudes neuropatológicas entre el scrapie en las ovejas y la enfermedad de Kuru y Creutzfeldt-Jakob en los humanos, se postula un modo común de infección para estas, lo que lleva al término de enfermedades virales lentas. En 1982, Prusiner postula la hipótesis de que el agente etiológico era una pequeña partícula proteica infecciosa que sustituye la teoría del virus lento por el término prión, derivado de proteína e infeccioso.2
Se conoce que las enfermedades producidas por priones son trastornos cerebrales degenerativos, progresivos, letales y sin tratamiento conocido que incluyen: la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ), la prionopatía con sensibilidad variable a la proteasa; la enfermedad hereditaria de Gerstmann-Sträussler-Scheinker, el insomnio familiar fatal y el Kuru.
A nivel global, se registra una incidencia de uno a dos casos por millón de habitantes.5 En América Latina, solo reportan una incidencia anual, en Uruguay con 0.7 casos por millón, Argentina con 0.85 casos por millón hasta el año 2008; Chile que registra 3.5 casos por millón para 2005, lo que es superior a la media global.1
La más frecuente de las enfermedades priónicas en humanos es la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ). En Cuba, entre 1981 y 2019, se han diagnosticado 12 casos de ECJ de etiología no hereditaria, a pesar de que la incidencia en el país es casi nula.5,6
El tratamiento y diagnóstico de estas enfermedades es complicado. Los usos de herramientas sensibles esclarecen este último: la resonancia magnética y la RT-QuIC que es una prueba sensible y específica para determinar la enfermedad de ECJ, estas son muy útiles en este sentido. Sin embargo, solo el examen neuropatológico del tejido cerebral asegura un diagnóstico definitivo, no existe ningún tratamiento que mejore el curso de las enfermedades priónicas.7
La comunidad científica internacional, no dejae buscar alternativas que ofrezcan una cura para estas enfermedades neurodegenerativas que son raras y representan un desafío significativo para la salud pública, porque a pesar de los avances en el diagnóstico que incluyen la identificación de marcadores proteicos en líquido cefalorraquídeo con alta sensibilidad y especificidad, así como la correlación de hallazgos imagenológicos, el tratamiento específico es una necesidad insatisfecha. El objetivo de la presente revisión bibliográfica caracterizar las enfermedades priónicas, los avances en el diagnóstico y su tratamiento.
MÉTODOS
Para el desarrollo de esta revisión bibliográfica se llevó a cabo una investigación en el periodo de agosto a diciembre del año 2024. La búsqueda de información se realizó en las bases de datos: SciELO, SCOPUS y PubMed, se emplearon los términos: “Enfermedades priónicas”, “Encefalopatías espongiformes”; “Enfermedad de Creutzfeldt Jacob”, “Enfermedad de Gerstmann Sträussler Scheinker”; “Imsomnio Familiar Fatal” y “Kuru”, así como sus traducciones al inglés.
Se utilizaron filtros para la selección de artículos en los idiomas inglés y español que estuvieron enmarcados en los últimos cinco años, los criterios de selección fueron: trabajos con sustentación en teorías o métodos de investigación científica, relevancia y actualidad de las publicaciones.
Se confeccionó l presente informe mediante el método teórico de análisis-síntesis. Fueron excluidos los que no constituyeron aportes relevantes a la investigación, por lo que del total de 56 bibliografías consultadas, fueron seleccionadas e incluidas 28 en la revisión, con un 100 % correspondiente a los últimos cinco años.
DESARROLLO
El estudio de las enfermedades priónicas se revoluciona cuando el doctor norteamericano Stanley B. Prusiner, en 1982, descubre que el agente infeccioso causante de estas era una proteína. En un inicio la comunidad científica de su época no le cree y surgen más dudas al encontrar que el gen que la codifica existía también en personas sanas. Estas contradicciones se resuelven al descubrir que si bien todos tenemos la proteína priónica inocua, solo cuando se pliega y se acumula como PrPsc, es capaz de inducir un plegamiento anormal en las proteínas priónicas inocuas. 8
El gen que produce esta proteína se encuentra en el brazo corto del cromosoma 20 (sitio 20p12.17, 14), en el locus llamado PRNP. Este gen codifica para una proteína que se configura en un octapéptido que realiza las variaciones genéticas correspondientes a cambios de prolina por valina.9
La conversión anómala de la PrPc que ocurre postraducción conlleva a una reducción estructural de las hélices alfa y un aumento de las láminas Beta, lo cual genera la proteína priónica. Así, la PrPsc es el único componente de la partícula priónica "infecciosa" que se establece como el agente causal de las EET. Se conocen tres formas de enfermedades priónicas: las esporádicas (de etiología desconocida), genéticas o hereditarias (asociadas a mutaciones del gen PRNP) y a diferencia del resto de las enfermedades neurodegenerativas hasta el momento, estas también tienen una forma adquirida o infecciosa (por exposición a priones por cualquier vía).1
Las dos enfermedades priónicas humanas esporádicas son la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, esporádica y la prionopatía sensible a la proteasa variable (VPSPr). Por su parte, las enfermedades genéticas priónicas humanas incluyen la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, familiar (fCJD), el insomnio familiar fatal, las amiloidosis PrP (PrP-A), la enfermedad de Gerstmann-Sträussler-Scheinker y la enfermedad de Huntington tipo 1 (HDL1). Son enfermedades priónicas adquiridas la variante de ECJ, la ECJ iatrogénica y la enfermedad de Kuru.2
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
Se debe pensar en enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ante un paciente con demencia progresiva, asociada a mioclonías y otros signos neurológicos inespecíficos como: alteraciones visuales o cerebelosas, características piramidales o extrapiramidales y mutismo acinético.10Hallazgos atípicos incluyen alteraciones del sueño, corea, síntomas psiquiátricos y neuropatías periféricas.11
Si bien esta enfermedad se clasifica en esporádica, adquirida y genética, la primera corresponde a la mayoría de los casos y estos no tienen fuente infecciosa o evidencia de enfermedad familiar. La edad media de inicio de esta variante es a los 62 años. 10,11
La ECJ adquirida, comprende la variante de esta, conocida como "enfermedad de las vacas locas" y la iatrogénica, esta última asociada al injerto de duramadre y el uso de la hormona del crecimiento humano. Por su parte, la forma genética o familiar se plantea ante el antecedente de ECJ definitiva o probable en un familiar de primer grado o una mutación en el gen codificador de la proteína priónica. Durante décadas, el diagnóstico de esta enfermedad solo era posible post mortem, al mostrar las modificaciones espongiformes inducidas en el cerebro; pero en los últimos años, las evaluaciones de laboratorio más sofisticadas y estudios de imágenes cerebrales, pueden ayudar a diagnosticar la enfermedad más temprano. 10
Al ser una enfermedad de muy baja incidencia, con una presentación clínica bastante heterogénea, el diagnóstico diferencial es exhaustivo y se debe hacer todo lo posible para identificar las afecciones que imitan a la enfermedad de ECJ y son susceptibles de tratamiento. Por tanto, un estudio inicial debe incluir pruebas de laboratorio para la demencia, como un panel de química sérica, enzimas hepáticas, niveles de amonio, hemograma completo, velocidad de sedimentación globular (con hemocultivos si se sospecha infección), evaluación de la función tiroidea, pruebas para neurosífilis y medición de los niveles de B12 y ácido fólico, así como los niveles séricos de anticuerpos antiroperoxidasa, para descartar la encefalopatía de Hashimoto. 10,12
Se han identificado marcadores proteicos en el Líquido Cefalorraquídeo (LCR) que tienen una sensibilidad y especificidad altas, por lo que son de valiosa ayuda en el diagnóstico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Debido a que la evaluación de estos biomarcadores requiere una punción lumbar, se ha estudiado el valor de los biomarcadores plasmáticos; pero tienen una menor precisión diagnóstica. 12
El aumento de la familia de proteínas 14-3-3 en el LCR muestra una sensibilidad del 87 % y una especificidad del 66 % si se evalúa mediante Western Blot. La proteína tau, asociada a microtúbulos, es un marcador de degeneración neuroaxonal que se utiliza para el diagnóstico pre-mortem de la ECJ, aunque se debe tener en cuenta que aumenta en la Enfermedad de Alzheimer (EA). Los puntos de corte para el diagnóstico diferencial entre ambas entidades, aún no están establecidos, aunque la tau fosforilada muestra un mayor aumento en la EA, por lo que la relación t-tau/p-tau < 0,075 acrecienta la sensibilidad, alrededor del 96 % y la especificidad del 98 al100 % para ECJ. 12
Otros marcadores biológicos son la alfa-sinucleína que también muestra aumentos significativos, con una sensibilidad de alrededor del 90 %. Asimismo, el aumento de la luz de Neurofilamento (Nfl) se relaciona a la ECJ; pero su sensibilidad se sitúa alrededor del 85 %. La YKL-40, un marcador de neuroinflamación, también daun aumento en el LCR de pacientes con ECJ, con sensibilidad en torno al 76 %.12
Un adelanton el diagnóstico precoz de la ECJ, es el desarrollo del ensayo de conversión inducida por temblores en tiempo real RT-QuIC, este detecta de forma indirecta la PrPSc en el líquido cefalorraquídeo, los fluidos nasales o el cerebro, incluso en muy bajas concentraciones. Si bien esta técnica tiene una alta sensibilidad y especificidad, es cara y menos estandarizada en comparación con otros biomarcadores como la proteína 14-3-3.10
La resonancia magnética es un instrumento de investigación útil en el estudio de la forma esporádica de la ECJ, es sensible y específica, además de estar disponible. Los hallazgos clásicos de la enfermedad son: hiperintensidad en secuencias T2 de los ganglios basales (con mayor frecuencia en caudado y putamen) y en el área cortical, sobre todo en áreas occipitales y temporales. Con el uso de secuencias como la DWI (diffusion-weight imaging) y la FLAIR (fast fluidattenuated inversion recovery), las alteraciones en ganglios basales y corteza se identifican con mayor facilidad.8,10
En fases iniciales de la enfermedad, se verá la restricción en difusión en el córtex y ganglios de la base (estriado). Suele estar afectado el córtex de la ínsula y cíngulo, giro frontal superior y zonas corticales próximas a la línea media. Se respeta el córtex perirrolándico y es rara la afectación aislada del sistema límbico. La hiperintensidad de señal o restricción en DWI con afectación cortical y de los ganglios de la base tiende a progresar con el tiempo, lo que se correlaciona con la duración de la enfermedad y el grado de degeneración espongiforme. 13
Sin embargo, las alteraciones en la intensidad de señal en DWI, pueden disminuir o desaparecer tras la progresión de la enfermedad, debido a la muerte neuronal y el aumento de la atrofia cerebral, característicos de las fases avanzadas de ECJ. Asimismo, los estudios imagenológicos permiten diferenciar falsos positivos por otras causas de anomalías en córtex cerebral, ganglios basales y cerebelo como: la encefalopatía hipóxico-isquémica severa, la encefalopatía hipoglucémica, la encefalopatía hepática, el Síndrome SMART, las encefalitis inmunomediadas o infecciosas y las enfermedades mitocondriales. 13
El estudio electroencefalográfico también apoya el diagnóstico, aunque tiene solo 66 % de sensibilidad. El hallazgo típico corresponde a descargas epileptiformes sincrónicas bilaterales, como complejos periódicos de onda corta (PSWC, por sus siglas en inglés). Este patrón suele ser tardío, después de los tres meses, se da en las formas MM1/MV1 de ECJ y es infrecuente en otros genotipos. 10,14
En los últimos años, se han investigado algunas posibilidades de tratamiento para la forma esporádica de la ECJ. Sin embargo, ninguna mejora los síntomas o la supervivencia. La flupirtina muestra actividad citoprotectora in vitroen neuronas inoculadas con proteína priónica, aunque en ensayos clínicos no tienen los mismos efectos. l Polisulfato de Pentosano (PPS) es un polímero de alto peso molecular similar a la heparina que parece interferir la conversión de PrPc a PrPsc cuando se administra mediante inyección intraventricular, pues difunde poco a través de la barrera hematoencefálica. Si bien se demuestra una mayor supervivencia con su uso, es un procedimiento agresivo con severas complicaciones como hemorragias subdurales, por lo que no es una opción de tratamiento viable. 10,12
La quinacrina, puede prevenir la conversión de la PrP en formas de proteínas asociadas a la enfermedad; pero no se ha podido demostrar ninguna diferencia en las tasas de mortalidad a pesar de una mejora transitoria en los síntomas, en el comienzo del tratamiento. La doxiciclina, tiene una buena difusión a través de la barrera hematoencefálica y se ha demostrado que inhibe la agregación de proteínas PrP y revierte la resistencia a la proteasa de PrPSc. Se lamenta que a pesar de los resultados prometedores en modelos in vitro y animales con enfermedad priónica, en el entorno clínico no se logra prolongar la supervivencia, excepto cuando se administra en las primeras etapas. 10,12
Enfermedad de Gerstmann Sträussler Scheinker
La Enfermedad de Gerstmann Sträussler Scheinker (GSS) se describe por primera vez en una familia austriaca en 1936 y en 1991, Kretzschmarv detecta la mutación P102L en el gen PRNP. Al inicio se sabía que esta enfermedad exhibía un patrón de herencia autosómico; pero ahora se sabe que un tercio de los pacientes con GSS son de novo.15
El GSS también es bien conocido por su heterogeneidad clínica, según la mutación genética presente e incluso dentro de familias que muestran las mismas mutaciones genéticas.15 Sin embargo, se desconoce la incidencia exacta de la enfermedad, los conglomerados familiares no se informan con frecuencia. Se caracteriza por ataxia cerebelosa prominente entre los 40 y 70 años, acompañada por deterioro cognitivo progresivo.16
Asimismo, se puede manifestar como un deterioro cognitivo aislado similar a la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal. Por otro lado, una minoría presenta síntomas similares al parkinsonismo y la parálisis supranuclear progresiva. Esta diversidad clínica está ligada a las mutaciones específicas de los loci, como lo ejemplifica la mutación D202N que a menudo se relaciona con el parkinsonismo atípico. No obstante, las características genéticas, clínicas y patológicas distintivas que distinguen las variadas clases de GSS, aún no están definidas. 17
Los hallazgos neuropatológicos en la GSS también son variables y el más frecuente es la presencia de placas amiloides multicéntricas derivadas de productos de PrP anormales, distribuidas en la corteza cerebral, ganglios basales y cerebelo. 16
Entre los estudios diagnósticos auxiliares para el GSS, las pruebas imagenológicas, muestran la mayor positividad; pero no son sensibles o específicas. La resonancia magnética cerebral de los pacientes con GSS suele ser normal al principio del curso de la enfermedad y luego sigue la atrofia cortical y cerebelosa en correspondencia con la progresión.15,17
La RT-QuIC, el análisis de proteínat-tau y de proteína 14-3-3 en LCR, así como la alta intensidad de señal en DWI, muestran las tasas de positividad más bajas en comparación con otros tipos de enfermedades priónicas, lo que aumenta la dificultad en el diagnóstico de GSS. 17,18 A pesar de ser la prueba auxiliar más específica para el diagnóstico de GSS, la RT-QuIC, aún requiere una mayor validación en diferentes sitios de mutación y presentaciones clínicas. 17 Dado que los casos de GSS, son familiares y se ha encontrado que todos los pacientes con GSS definitivo, tienen mutaciones en PRNP, la demostración de mutaciones de este gen, es la prueba diagnóstica primaria. La mutación más común es P102L. 18
Insomnio Familiar Fatal
El Insomnio Familiar Fatal (IFF) es una enfermedad priónica genética relacionada con la sustitución de ácido aspártico por asparagina en el codón 178 del gen PRNP, en asociación con metionina en el sitio polimórfico 129 (D178N/M129). Estas mutaciones tienen una penetrancia casi completa, esto lleva a la aparición de la enfermedad alrededor de los 50 años de edad. La supervivencia media es de 18 meses; pero más del 50 % muere en el plazo de un año desde el primer síntoma. 19,20
La característica clínica más llamativa es el insomnio progresivo, acompañado de alucinaciones y sueños escenificados, se presenta el deterioro cognitivo, alteraciones del sistema motor (mioclonía, temblor, disartria y deterioro piramidal), disfunción autonómica dada por taquicardia e hipertensión, 19 como trastornos endocrinos: aumento de cortisol, disminución de la ACTH, pérdida de variaciones diurnas en la hormona del crecimiento, melatonina y prolactina. 18
La neuropatología incluye esponjosis, pérdida neuronal marcada y astrogliosis, sobre todo en los núcleos medio-dorsales y antero-ventral del tálamo. La microgliosis también está presente y puede ser un cambio neuropatológico temprano. 19
Numerosos biomarcadores y pruebas neurorradiológicas de uso común no son útiles para el diagnóstico del IFF. En el LCR, la 14-3-3 no es detectable, el EEG no muestra PSWC y la resonancia magnética cerebral suele ser normal. La Tomografía por Emisión de Positrones con Fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) y los estudios del sueño pueden tener cierta relevancia clínica. En la PET-FDG se observa una disminución de la absorción de glucosa en el tálamo y en los estudios del sueño se da una disminución del tiempo total de este. La principal técnica diagnóstica es la prueba genética, dado que todos los casos están asociados a la mutación del gen D178N-129M PRNP. 18
La versión esporádica del insomnio mortal es difícil de diagnosticar debido a la ausencia de una mutación genética. El reconocimiento del síndrome clínico con polisomnografía anormal y hipometabolismo talámico en la PET-FDG cerebral con homocigosis de metionina en el codón 129 de PRNP, puede ser útil para realizar el diagnóstico ante-mortem de esta enfermedad priónica rara. 18
Como se expresa con anterioridad, posibles fármacos antipriónicos son los antibióticos del tipo de la tetraciclina, en particular el derivado de segunda generación, la doxiciclina, que mejora la tolerabilidad incluso para tratamientos prolongados. Sin embargo, la evidencia científica disponible sugiere que el tratamiento debe iniciarse lo antes posible para lograr efectos beneficiosos, en la fase presintomática. Por esta razón en individuos sanos, con riesgo de IFF se estudia si la administración de doxiciclina antes de la neurodegeneración irreversible previene o retrasa la enfermedad.19
Kuru
El Kuru, es otra de las enfermedades priónicas, con base neuropatológica en depósitos de placas amiloides en el cerebelo, el tálamo y la corteza cerebral, seguida por gliosis grave de astrocitos, lesiones neuronales y cambios espongiformes en el cerebro. Las investigaciones de los antropólogos sobre el pueblo Fore, sugieren que el Kuru, comienza en la región entre 1900 y 1920; pero no es hasta las décadas de 1950 y 1970 que se convierte en una epidemia debido a los rituales funerarios endocaníbales practicados por la población nativa Fore. En la actualidad, esta enfermedad se considera erradicada por la eliminación del canibalismo en las tribus. 20
El periodo de incubación y supervivencia es variable. Se han revelado asociaciones entre variaciones particulares del gen PRNP y la vulnerabilidad al Kuru, esto ilumina las causas genéticas subyacentes. Los individuos con homocigosis del alelo de metionina en el codón 129 del gen PRNP son susceptibles a un periodo de incubación corto y una muerte prematura. Por el contrario, los que presentan heterocigosis en esta posición son resistentes a la enfermedad, con etapas de incubación más largos y muerte tardía. Por otro lado, los heterocigóticos en el codón 127 exhiben una fuerte y posible completa resistencia, al Kuru. 21,22
En cuanto a la clínica, la enfermedad de Kuru, se caracteriza por tres etapas, una primera fase ambulatoria que se presenta con características de ataxia cerebelosa, una sutil inestabilidad de la marcha que progresa a ataxia e incoordinación de los músculos del tronco y las extremidades inferiores, escalofríos que se exacerban con las temperaturas más bajas. Los individuos son lábiles en cuanto a las emociones y pueden exhibir risa incontrolable. Este cuadro es seguido por una fase sedentaria en la que el paciente es incapaz de ponerse de pie sin apoyo y termina cuando no puede sentarse sin apoyo. La ataxia, la disartria y el temblor empeoran durante esta fase. Otros síntomas incluyen movimientos oculares espasmódicos, opsoclonía y distonía. 21
En la fase terminal el paciente está postrado en cama y puede desarrollar disfagia e incontinencia. Las víctimas no responden a su entorno, aunque son conscientes. Se observa una postura distónica fija con atetosis y corea. Los síntomas demenciales también están presentes; pero no son prominentes en comparación con otras enfermedades priónicas. Los convalecientes suelen morir de neumonía o infección de las heridas ulceradas, en un plazo de nueve a 24 meses, desde el inicio de la enfermedad. 21
Prionopatía sensible a la proteasa variable
La Prionopatía Sensible a la Proteasa Variable (VPSPr), última enfermedad priónica humana identificada, se notifica por primera vez en 2008 y desde entonces, se han reportado más de 40 casos. Debe este nombre a la resistencia variable de la PrPsc a la digestión por la Proteinasa K (PK) que es menor que en la ECJ esporádica. 18,22
Su clínica se asemeja más a la demencia atípica que la ECJ esporádica. 18 El codón PRNP 129 tiene una influencia notable en las características patológicas, bioquímicas y en menor medida, en la presentación clínica. La PrPsc, muestra la mayor sensibilidad a la digestión PK en los individuos con genotipo 129 Valina-Valina (VV), la más baja en los portadores de 129 Metionina-Metionina (MM) y valores intermedios en aquellos con 129 Metionina-Valina (MV). La alta resistencia PK de la banda de 19 kDa en el cerebro de 129 MM hace que este caso sea el más "parecido a la ECJ" de los tres. En el lado opuesto, la asociada al 129 VV tiene el perfil más atípico. 22
Esta variabilidad dificulta el diagnóstico. En este sentido, varias pruebas de uso común, suelen ser poco notables en la VPSPr, incluidos los hallazgos normales o el enlentecimiento difuso en el EEG, la falta de restricción de la difusión en la RMN y la proteína 14-3-3 en el LCR normal. La RT-QuIC, tiene una sensibilidad del 66 % en VPSPr. 18
La incidencia de las enfermedades priónicas, continúa infradiagnosticada. Aun así, la cantidad de casos reportados cada año y la mortalidad notificada por las mismas, ya sea en todo el mundo o en cada país o territorio, aumentan casi dos veces de 1993 a 2020. Una de las razones más importantes de estos aumentos es la implementación de una estricta vigilancia a nivel mundial, lo que mejora la conciencia sobre estas entidades tanto en el campo profesional como en la comunidad pública. Por lo tanto, la integración y expansión de redes de monitoreo, es necesaria y debe mejorarse, incluido el desarrollo de tecnologías de detección simplificadas y fáciles, así como de sistemas digitalizados de recopilación y análisis de información. 23
La bibliografía actual refleja que no existe tratamiento disponible para las enfermedades priónicas. Se valora la inmunoterapia como una opción terapéutica plausible para estas enfermedades, incluso se han logrado resultados prometedores con estrategias de inmunización pasiva y activa contra ellas. Se debe ir en busca de anticuerpos PrPsc específicos, así como nuevos métodos para administrar estos anticuerpos terapéuticos al SNC para hacer más factible el tratamiento. De encontrarse, es un agente terapéutico seguro y dirigido a la enfermedad. 24
Dada la rápida progresión de la enfermedad priónica, tras el inicio clínico y la acumulación de PrPsc en el cerebro, estos métodos de administración son cruciales para una terapia efectiva en la etapa clínica. Sin embargo, la expresión generalizada de PrP en condiciones fisiológicas y algunas preocupaciones toxicológicas planteadas por estas vacunas, hacen que la aplicabilidad general de dichas estrategias sea cuestionable. 12,24
El primer tratamiento de las enfermedades priónicas, con un anticuerpo monoclonal humanizado intravenoso, contra la proteína priónica celular (PRN100) en seis convalecientes con ECJ y control histórico en pacientes no tratados, sugiere que PRN100 es eficaz contra PrPsc, según dos casos autopsiados. Sin embargo, el número de pacientes tratados es demasiado pequeño para determinar si PRN100 altera el curso de la enfermedad, por lo que se pretende poner en práctica un estudio mucho más amplio, justificado en estos resultados. Se espera que esta estrategia de tratamiento sea prometedora como profilaxis secundaria, en individuos asintomáticos que se sabe que están infectados con priones o albergan una mutación patógena en PRNP. 25
La terapia genética es una opción para los portadores de mutaciones del gen PRNP, los síntomas aparecen al final de la edad adulta y la intervención clínica temprana puede retardar la progresión de la enfermedad. Los Oligonucleótidos Antisentido (ASO) son nucleótidos sintéticos monocatenarios que se unen a un ARNm objetivo y evitan la transcripción de la proteína diana a través de la degradación de la RNasa H del complejo ARN-ASO.12
Se ha demostrado que los ASO dirigidos contra el gen PRNP, administrados por vía intraventricular en modelos de ratón, reducen la deposición de PrPsc. El ARN de interferencia (ARNi) mediado por lentivirales, reduce la expresión de la proteína patógena y prolonga la supervivencia en ratones al igual que los ASO. 12
Las células madre, como tratamiento son prometedoras, debido a su capacidad para regenerar las células dañadas en los cerebros de ratones inducidos por priones. Si bien, ciertos resultados han demostrado ser alentadores en términos de mejorar la vida de los ratones, el momento de la aparición de la enfermedad y del trasplante es fundamental para lograr resultados exitosos. 26
La proteína espiga del SARS-CoV-2 contiene secuencias extendidas de aminoácidos es previa establecida con características de una proteína similar a los priones, por lo que la producción de proteína espiga, inducida por la vacunación es también similar a los priones. A la luz de estos descubrimientos se debe pensar que se presentarán muchos más casos de enfermedades neurodegenerativas en un futuro próximo, por tanto, es necesario reevaluar la relación riesgo-beneficio de las vacunas de ARNm debido al potencial amiloidogénico de la proteína espiga. 27
En el caso de las enfermedades priónicas, hasta las medidas de bioseguridad más extremas no impiden su transmisión, por lo que se debe tener especial cuidado ante un diagnóstico presuntivo de estas, sobre todo por el personal de la salud en contacto directo con tejidos infectados de priones. La incineración del material empleado en el tratamiento y diagnóstico de los pacientes es la mejor medida de bioseguridad. Sin embargo, hay casos en que el material usado, por el alto coste y tecnología, no puede ser desechado; el segundo mejor método de desinfección es el uso de ácido fórmico. 28
CONCLUSIONES
A pesar de los esfuerzos de la comunidad científica internacional por encontrar tratamiento eficaz para las enfermedades priónicas, estas permanecen incurables. La elevada capacidad infectiva de los priones plantea importantes desafíos en términos de bioseguridad, al igual que cuestiones éticas relacionadas con el tratamiento, el cuidado paliativo y el manejo de estos pacientes con una esperanza de supervivencia limitada. El diagnóstico en etapas iniciales se complica debido a la falta de pruebas específicas y la similitud de sus síntomas con otras afecciones neurológicas, esto resalta la necesidad de una mayor investigación en estos temas.
APORTE CIENTÍFICO
Las enfermedades priónicas, aunque de incidencia infrecuente, constituyen un área de investigación prioritaria para la comunidad científica internacional; pero a pesar de los avances diagnósticos, la literatura científica actual constata la ausencia de tratamientos efectivos. Por ello, su estudio resulta crucial para comprender en profundidad los mecanismos neurodegenerativos que subyacen a estas afecciones. Esta mayor comprensión puede en el futuro, conducir al desarrollo de opciones terapéuticas viables para estas enfermedades que representan un desafío significativo para la salud pública.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CONTRIBUCIÓN DE AUTORES:
SNL: Conceptualización, investigación, metodología, administración del proyecto, supervisión, validación, redacción del borrador original, redacción, revisión y edición.
YER: Investigación, metodología, redacción del borrador original, redacción, supervisión, revisión y edición.
RMGV: Investigación, metodología, revisión y edición.
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES:
Los autores no declaran conflictos de intereses.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
No se recibió financiación para el desarrollo de la presente investigación.
![]() Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.